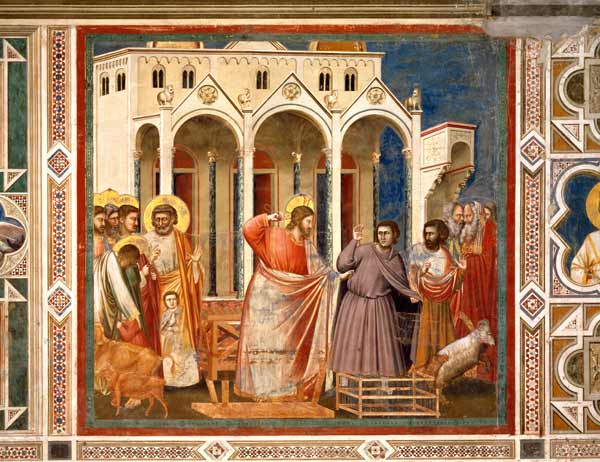[youtube https://www.youtube.com/watch?v=opUceNRvI0A]
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=rZyG6PR-vhE]
Lectura Espiritual
Además de la necesidad del recogimiento e inseparable de él, para orar necesitamos paz. Dios se comunica tan solo en un corazón poseído por la paz. Ese bien tan deseable -pensemos en el constante desasosiego de quien de día y de noche está acosado por la ansiedad, el remordimiento, alguna preocupación-, ese bien tan deseable, decíamos, es una herencia que nos legó Jesús. La última jornada que pasó sobre la tierra, luego de dejar a los suyos la herencia inefable de la Eucaristía, les aseguró otro legado: La paz os dejo, mi paz os doy. No es, por tanto, un bien adquirido, sino heredado; un don que hemos de valorar, custodiar, acrecentar.
Sin paz no podremos orar bien. Para recuperarla hagamos oración. Parecería un argumento paradójico, pero en ocasiones la única manera de recuperar la paz perdida es comenzar, sin paz, a buscar al Dios de la paz. Las aguas de la superficie del lago se aquietarán poco a poco, y comenzará a reflejarse no solo la luz del sol, sino incluso, en la oscuridad, el fulgor de la luna y las estrellas. Y esto, como es lógico, exige tiempo.
La paz perfecta brota de todos los dones que Dios deposita en el alma, y por eso es equivalente a la bienaventuranza, un adelanto de ella: descanse en paz. La paz es la plenitud y el coronamiento del descanso; es el descanso perfecto, el descanso sin temor, el descanso inalterable.
Lograr en la oración ratos de esa paz será tener anticipos de eternidad, en el que no habrá sucesión de eventos, sino un único instante de Amor infinito, en plenitud de felicidad. No tengamos prisa al orar, no admitamos ningún caso pendiente que resolver, estemos simplemente llenándonos de una Presencia.
La paz se acompaña del silencio, y el silencio propicia la paz. Solamente en un ambiente de silencio puede el hombre encontrar el clima adecuado para recibir la acción divina en el fondo de su alma. El ejemplo nos viene de Dios, de Cristo. Dios es el gran aliado del silencio. El silencio es su regla. En el silencio eterno actuó y continúa actuando. La palabra más alta y más honda, su Verbo Subsistente, se engendró en silencio, salido del silencio, según la hermosa expresión de san de Antioquía.
Al venir a la tierra Cristo quiso vivir en una atmósfera de silencio. Mientras un apacible silencio envolvía todas las cosas, y la noche en su carrera llegaba a la mitad de su camino, tu omnipotente Palabra, Señor, vino del cielo, de su real trono. Antes de dedicarse a predicar quiso permanecer treinta años en silencio, y como preparación inmediata añadió cuarenta días de retiro absoluto en el desierto. En los tres últimos años se procuraba con frecuencia remansos de silencio, apartándose a lugares retirados. Así está también ahora en la Eucaristía. Él, que hablaba como ningún hombre ha sabido hablar, continúa hablando con la gran palabra del silencio.
Y no se trata necesariamente del desierto geográfico o del silencio físico, pues el auténtico desierto donde habita Dios es el silencio del corazón. Ahí es donde Dios aguarda a los suyos, ahí donde su silenciosa presencia revela fuentes ocultas que permanecen veladas a los quienes viven atrapados en la vorágine del ruido.
Ricardo Sada; Consejos para la oración mental