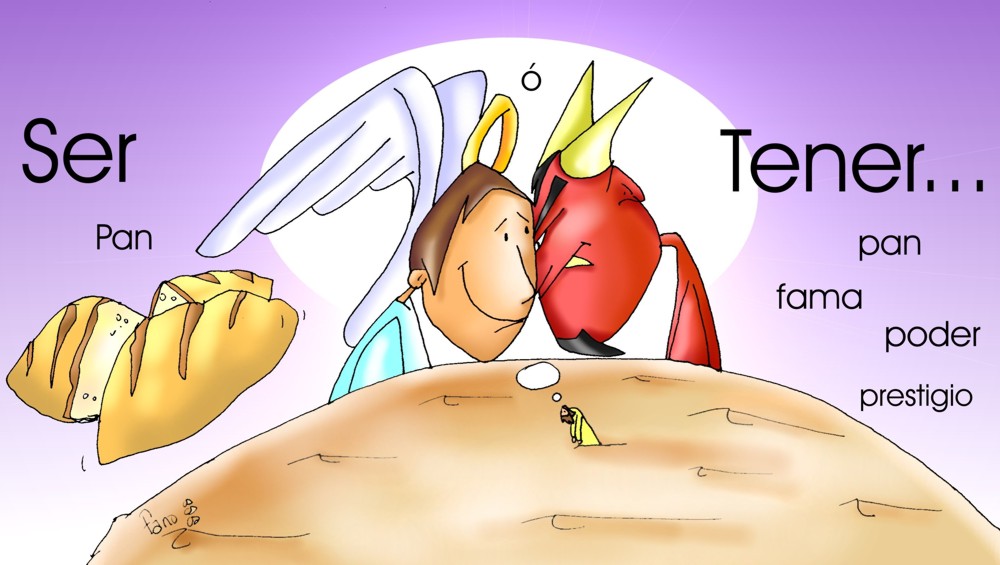 |
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=NqsK1HJ8Dlw]
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=y6Kw01mxC0c]
Lectura espiritual
Lo que nos da humildad es una mirada profunda a la santidad. La adoración supone la humildad, y es sobre todo la adoración del rostro de Dios, que no se parece a nada, que nos hace humildes: “Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y las has rebelado a los pequeños” (Mt 11:25). Jesús no dice a los “bendecidos” sino a los “pequeños”, que son de rebote los más inteligentes. La verdadera inteligencia es el candor y la simplicidad de una mirada que penetra al fondo de las cosas.
Una mirada humilde está fascinada de otra cosa que de sí misma, y así se ve liberada de todas las complicaciones. Entonces se comprende porqué la humildad se encuentra lejos del complejo de inferioridad o del complejo de superioridad que es siempre la misma cosa; no es la mirada sobre sí mismo (que es inevitable y que la Virgen María también tenía), sino el hecho de pararse sobre sí mismo y de meditar tanto sobre las miserias como sobre los gozos.
No pararíamos nunca de hablar de la humildad que conduce a la adoración, digamos que está íntimamente ligada a la confianza en Dios. San Agustín dirá que el hombre se ve permanentemente solicitado por dos imantaciones incompatibles: amarse a sí mismo hasta el desprecio de Dios y amar a dios hasta el desprecio de sí mismo.
En este sentido, el hombre solo puede hacer de su vida una eucaristía o una oración de alabanza en la medida que se gira hacia el Rostro de Dios, poniendo en él su esperanza y su confianza: es la fuente de su gozo y, por tanto, de su alabanza y su adoración. Quien pone en Dios su confianza se ve liberado de toda preocupación, ya no tiene miedo de nada ni de nadie; es un ser libre. Un santo puede tener todavía miedo de los acontecimientos que le desconcertarán siempre, pero ya no puede tener miedo de Aquel que lleva los acontecimientos, ya que “sabe bien en quien ha creído” (2Tm 1:12).
Desde el momento que ha puesto su confianza en Dios, sabe que todos los acontecimientos de su vida son aderezados por su mano paternal (Lc 12:22) y vive de su gracia. Y así puede proclamar como la Virgen María que Dios es Santo: “Todas las generaciones me dirán bienaventurada porque el Todopoderoso obra en mí maravillas. Su nombre es Santo (Lc 1:48-49). Pero para celebrar la gloria de este Rostro, se necesita una cosa muy diferente de la evidencia, se necesita el amor.
Para el hombre de oración, la celebración de la gloria de Dios no es un deber o una deuda que hay que pagar, sino que es la expresión posiblemente más auténtica de su maravillarse ante este Rostro. Es la cima de su vocación de hijo del Padre, de hermano de Cristo y de templo del Espíritu. El Templo de su cuerpo se ha convertido en una “casa de oración” donde glorifica a Dios: “Acercaros a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida por Dios, honrada; y también vosotros, como piedras vivas, prestaos a la edificación de una casa espiritual, para formar un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por Jesucristo” (1Pe 2:4-5).
La totalidad de la existencia es sentida como un acto litúrgico: “Tanto si coméis como si bebéis, como si hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios” (1Co 10:31). Hay una manera evangélica y litúrgica de hacer las acciones cotidianas y habituales. Un payés en su campo, un obrero en el taller, un profesor en el instituto pueden liberar la nueva creación que “gime esperando su liberación en el hombre nuevo” (Rm 8:18-23), si purifican sus acciones y sus miradas por la oración de Jesús. Es la oración en la vida o la contemplación en la acción.
.
Jean Lafrange: La oración del corazón
